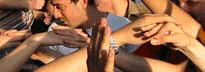| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||
| Para
volver a la Revista Arbil nº 105 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 105 |
|||||
Traducido por Milagrosa Romero Tras el fallecimiento de un gran pensador, que quiere ser monopolizado por los liberales, la esencia de cuyo pensamiento, el relativismo, es el origen de los males que Revel denuncia,. queremos rescatar este texto de una conferencia dada en París, Palacio del Instituto (Sesión Pública anual. Jueves 3 de diciembre de 1998) |
|||||
| Señores:
Es raro hoy en día oír hablar de la virtud en el mundo, si no es con desdén, con menos que indulgente ironía. Calificar a un hombre de virtuoso, es incluirle entre los personajes más aburridos de la literatura edificante del siglo pasado, cuando no era más que un giro pérfido para significar hipócrita. Decir de una mujer que es virtuosa equivale a dotarla de una castidad que, en los tiempos que corren, no se puede sino compadecer y culpabilizar al mismo tiempo, sobre todo si se ve agravada por la propensión a ocuparse además de algunas buenas obras. El mismo vocabulario y las imágenes que rodean la noción de virtud evocan en su totalidad un concepto de la moral supuestamente anticuado y pasablemente teatral. En una palabra, ¿por qué la virtud está pasada de moda? ¿Por qué este término de ordinario no suscita ya en nosotros más que representaciones sentimentaloides pero obsoletas?
Aún más: en nuestros días, ¿no se ha convertido en algo superfluo un elogio de la virtud? ¿Acaso no hemos alcanzado las cimas de la bondad? ¿Hemos sido alguna vez tan morales? Nos hemos transformados en verdaderos monstruos de virtud. ¿Cuándo, desde la prehistoria, ha sido hasta tal punto universal el reino de la buena conciencia? No se nos caen de la boca las palabras solidaridad, ayuda humanitaria, proceso de paz, tolerancia, exclusión de la exclusión, castigo de las violaciones de los derechos del hombre y condena de los crímenes contra la humanidad. Multiplicamos los tribunales encargados de castigar a los tribunales. Ahora mismo, en un cambio del derecho internacional del que hay que felicitarse, acabamos de acceder a las peticiones de extradición de un anciano jefe de Estado, presunto culpable de crímenes contra la humanidad. Se podría decir muy justamente al respecto que esta decisión es una buena noticia para los demócratas y “una mala noticia para todos los dictadores”. Deseemos que sea mala para todos, en efecto, y no sólo para los que están jubilados, o para los que viven en un continente y no en otro, o para los que son de cierto color político y no de otro. Pero esta es una hipótesis inmoral que, dada nuestra inmensamente virtuosa imparcialidad ideológica, me niego siquiera a considerar. Lo que más bien temo, vista la larga lista de dictadores en activo hoy en día con dos o tres pequeños genocidios en su currículum, es un cierto agotamiento de los jueces en los años venideros. Pero pueden contar con nuestro apoyo, el de los demócratas. Del mismo modo, nosotros también hemos cometido, claro está, y tenemos ciertas faltas. La confesión pública se extiende a la misma velocidad que el teléfono móvil. Pero el arrepentimiento realza aún más la virtud de quien lo manifiesta, en tanto concierne en general a crímenes o complicidades pertenecientes a un país lejano, y por tanto, imputable a nuestros predecesores y, después de todo, elegidos con cuidado.
Nuestro siglo, que quede claro, merece un juicio severo y merece un examen de conciencia, fértil como ha sido en genocidios, crímenes e injusticias. Pero, precisamente, ¿no debería inquietarnos constatar que esas monstruosidades fueron perpetradas en nombre de la moral, bajo el impulso de grandes sentimientos o grandes utopías políticas? ¿En nombre de un fervor patriótico, de una raza o de un sistema en teoría moralmente superior? ¿Y con la convicción de servir a una ética propicia a la última felicidad de la especie humana? La ceguera ideológica que permite tomar el Mal absoluto por el Bien absoluto, esta contradicción fatal que perturba nuestra época, ¿no debería incitarnos a intentar restablecer en la verdad y restaurar en la legitimidad este ideal de la virtud que, desde el siglo de Pericles al de la Revolución Francesa, estuvo en el centro de la meditación moral y de la construcción política?
En realidad, la una no iba separada de la otra. Para los Antiguos, la moral política prolongaba la moral individual. La virtud del individuo se extendía a las dimensiones de la ciudad, conducía a la política conforme a la justicia, sin dejar mientras de ser un asunto personal y una búsqueda de la felicidad. La pregunta: “¿cómo debo vivir?” raramente se separaba de esta otra: “¿cómo debe ser gobernada la ciudad?”
Los filósofos del siglo de las Luces tuvieron, también ellos, ese sentimiento, y sostuvieron el principio del carácter inseparable de la virtud personal y la virtud política. Sin embargo, la idea maquiavélica de que la política está por naturaleza separada y dispensada de la moral, fue adoptada con una pasión inquietante durante varios siglos y sobre todo en el nuestro por los dirigentes de nuestros Estados. No parece haber dado resultados particularmente brillantes, ni en la moral (pero ese no era su objetivo) ni en la política, donde el catálogo de desastres es impresionante. En definitiva, las pocas figuras políticas o intelectuales victoriosas de este siglo inmoral son las que tomaron el partido del deber en un momento en que la virtud no parecía tener ninguna posibilidad de ganar.
En la crítica de Platón a la visión cínica de la política que tenían los sofistas, o más bien la que se les atribuye en una polémica a menudo injusta, -como ha demostrado la señora Romilly-, les reprocha que no tengan por objeto la verdad ni la virtud, sino el poder y el dinero. El poder como medio de acceder al dinero, es decir, la negación misma de la virtud cívica.
Ahora bien, de todos los males que sufre el mundo contemporáneo, ¿no es la corrupción uno de los más nefastos? De los 185 Estados miembros de la ONU, sería imprudente estimar, y es igualmente generoso aventurar, que existen todo lo más diez o doce, donde la corrupción no es que no exista en absoluto (esto sería esperar lo imposible), sino donde la corrupción no está en el centro del sistema de gobierno. Al menos, es casi en todas partes tan importante como para desnaturalizar gravemente la misión y alterar en el mal sentido su funcionamiento. Sin ser en todos los países el fin supremo del poder, la corrupción es en la mayoría de ellos tan pesada e insidiosa como para desviar el ejercicio de la responsabilidad política de su destino original, que es el interés de los gobernados y no el de los gobernantes y sus parientes, amigos o cómplices. Hay, desgraciadamente, auténticas catástrofes naturales. Acabamos de ver una de las más espantosas en América central. Pero la mayoría de las crisis supuestamente económicas, la mayor parte de las penurias alimenticias, de los atrasos en el desarrollo, de las catástrofes calificadas como humanitarias y que deberíamos llamar humanas, es decir, debidas a la acción persistente de los hombre, tienen en realidad, si se las disecciona hasta el fondo, causas políticas. Es decir, para ser precisos, tienen su origen en la desaparición de la virtud en política.
Sobre esto, no ofendería a esta corporación recordándoles los principios fundadores de uno de sus más ilustres miembros en el pasado. Pero, si El espíritu de las leyes está en la raíz de las constituciones democráticas modernas, ¿no se ha olvidado el trasfondo moral que hace posible su aplicación? “En un Estado popular, escribe Montesquieu, hace falta un recurso más, que es la Virtud. En un gobierno popular, aquel que hace ejecutar las leyes siente que él mismo está sometido”. Yo añadiría por prudencia: debería sentirse sometido. Pero en nuestra época se sienten cada vez menos. “Cuando, añade Montesquieu, en un gobierno popular, las leyes han dejado de ejecutarse, como ello no puede venir sino de la corrupción de la República, el estado está ya perdido”. Y pinta la decadencia de la virtud en una frase de una verdad y, desgraciadamente para nosotros, de una actualidad patente: “Se era libre con las leyes, se quiere ser libre en contra de ellas”.
Caída hasta este punto, el declive de la virtud cívica es imputable tanto a los ciudadanos gobernados como a los ciudadanos gobernantes. Los Grandes Antepasados, por lo demás, habían temido esta delicuescencia hasta el punto de añadir a la Declaración de los derechos del hombre una Declaración de deberes del hombre y del ciudadano en el preámbulo a la Constitución del 5 de fructidor del año III (22 de agosto de 1795). Sin duda el Directorio faltó sin vergüenza a los deberes del ciudadano gobernante, Pero ¿acaso no violó la Convención con la misma inconsecuencia mortal los derechos del hombre de 1789?
Se puede argüir también que la Declaración de deberes de 1795 carece de la firmeza de pensamiento y la belleza lapidaria de estilo de la Declaración de derechos de 1789. Está esmaltada de amonestaciones que, a pesar de todo, suponen un poco demasiada virtud natural en cada uno de nosotros, como la siguiente: “No es buen ciudadano quien no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo”. Eso ya es mucho. Pero el obstáculo a su éxito no consiste tanto en estas debilidades como en la idea justa que sitúa en medio de sus principios: todo derecho es la contrapartida de un deber. Como todos los ciudadanos son iguales ante la ley en democracia, nunca soy el único que consigue un nuevo derecho. Si lo tengo, es porque los demás también lo tienen. Por tanto, al reconocérselo a todos mis conciudadanos, me comprometo a respetarlos como ellos a mí, lo que mengua finalmente la libertad de cada uno. Jean-Jacques Rousseau lo demuestra en El Contrato social: al aceptar disfrutar de un derecho, acepto por anticipado el castigo vinculado a la violación de ese derecho, proporcional al daño inflingido al cuerpo social. Pero es esta contrapartida del derecho la que nuestras sociedades aceptan cada vez menos.
La idea de la íntima relación entre derecho y obligación se ha convertido en impopular en las democracias modernas. Prevalece la ilusión de que cada uno puede extender hasta el infinito el campo de sus libertades y por tanto ocupar el de las libertades de los demás. El derecho sólo es para mí, nunca en mi detrimento.
En mayo de 1968, el slogan “prohibido prohibir” fue un éxito. Ahora bien, en una sociedad donde ya nada está prohibido, tampoco nada está ya garantizado. Cuando el derecho de mi conciudadano se percibe como un obstáculo a mi libertad, lo humanitario abstracto sustituye al derecho efectivo del otro para respaldar el sentimiento del deber cumplido. “Desconfiad, escribe de nuevo Rousseau, de esos cosmopolitas que quieren buscar lejos los deberes que desdeñan cumplir a su alrededor. Esa filosofía ama a los Tártaros para ser dispensada de amar a sus vecinos”.
No obstante, hasta los falsos remordimientos son un índice que nos impide desesperar de la virtud. El barón de Montyon, hace dos siglos, dio a entender que creía en su inmortalidad, cuando nos mandó celebrarla una vez al año. Porque, a pesar de los incesantes esfuerzos por destacarse en la injusticia, el ser humano nunca ha llegado a librarse del todo de su conciencia moral. La noción del bien y del mal, de la virtud y del vicio, por mucho que la desmientan nuestros actos, hunde en nosotros una raíz tenaz. Incluso los déspotas más sanguinarios y los forajidos más malignos nunca han llegado a tocar fondo. ¿Acaso no experimentan, en efecto, el deseo de disimular sus delitos y sus latrocinios, y no solamente por la necesidad de escapar al castigo, impunidad que tienen asegurada de todos modos en cualquier caso, sino como movidos por un sentido residual del honor? La solución final y el gulag fueron secretos de Estado y siguen siendo objeto continuo de falsificación histórica. Sus cómplices del pasado se esfuerzan en negar su existencia, perdida toda esperanza de justificar la ignominia de los medios por la grandeza imaginaria de los fines.
El adagio cínico y demasiado famoso según el cual el fin justifica los medios, o en otras palabras, se permite el mal si de él sale un bien, traduce una ilusión especialmente peligrosa para quienes se dedican a escribir y a hablar. El intelectual del siglo XX ha estado convencido demasiado a menudo de que tenía derecho, para defender una causa justa a sus ojos, a esconder una verdad que conocía o a desacreditar a las personas en vez de discutir las ideas. Ninguna causa es justa si no se la puede defender más que por medios injustos. La bajeza de los medios demuestra la bajeza del fin. Todos los interminables debates sobre el papel de los intelectuales en la sociedad se reducen a una máxima bien sencilla: como todos, tenemos derecho a equivocarnos, pero, menos que nadie, tenemos derecho a mentir.
La idea obtusa, contradictoria y devastadora de que se puede conseguir el bien haciendo el mal, o al menos, que es lícito emprender vías inmorales para guiar a los pueblos hacia la felicidad, esta aberración nefasta e ingenua ha dado abundantes pruebas de su falsedad. No contenta con ser vencida en el terreno de la dignidad humana, también ha perdido en el mismo territorio donde esperaba ganar: la eficacia. ¿Hacían falta tantos crímenes para no provocar más que hambrunas? ¿Eran necesarios tantos engaños para figurar en el tablón de anuncios de los bajos fondos financieros? ¿Había que mentir tanto para recibir, en la última escena de la tragedia, que siempre se acaba representando, el par de abucheos de la verdad? Los grandes hombres que han servido verdaderamente a los intereses de su patria y de la humanidad, en nuestro siglo, son, lo repito, aquellos que actuaron desde el principio por deber. ¿Y si la honestidad fuera la verdadera habilidad? ¿Y si prefiriéramos de una vez por todas Montesquieu a Maquiavelo?
El siglo XX ha sido, más allá de los límites conocidos hasta entonces, el del vicio. Nuestra civilización democrática sólo se perpetuará y extenderá si el siglo XXI se convierte en el de la virtud. Parafraseando un dicho célebre, y, al parecer, apócrifo, nos atrevemos a decir: “El siglo XXI será virtuoso o no será”.
·- ·-· -······-· |
|||||
Para
volver a la Revista Arbil nº 105
|
|||||