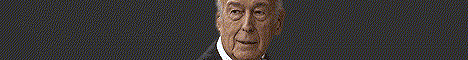| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||
| Para volver a la Revista Arbil nº 89 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 89 | |||||
por Tomás Melendo Granados Si desde antiguo se viene diciendo que la persona es lo más perfecto que existe en la naturaleza; si hoy es difícil hablar del ser humano sin subrayar (aunque a veces no se respete) su dignidad y su grandeza… ¿no resulta un poco extraño que los animales, normalmente considerados inferiores al hombre, no necesiten familia, mientras que al hombre le sea absolutamente imprescindible solo o principalmente en función de su precariedad, de su inferioridad respecto a ellos? El cambio radical que pretendo introducir, es que la persona —también las superiores a las humanas, supuesto que las haya— requiere de la familia justamente en virtud de su eminencia, de su valía, de lo que en términos metafísicos llamaría excedencia en el ser. | |||||
| La familia, ámbito primordial de realización humana. Durante bastante tiempo, aunque no de manera exclusiva, la necesidad de la familia se ha explicado poniendo el énfasis en la múltiple y palmaria precariedad del hombre. Por ejemplo, en lo que atañe a la mera supervivencia: mientras los animales nacen con una dotación instintiva que les permite manejarse desde muy pronto por sí mismos —venía a decirse—, el niño, abandonado a sus propios recursos, perecería inevitablemente. O, atendiendo a razones de corte psicológico, se insistía en la necesidad ineludible de superar la soledad, de distribuir el trabajo o los ámbitos del saber entre varios para lograr una mayor eficacia, y razones por el estilo. Todo esto es cierto, pero me parece que no alcanza el núcleo de la cuestión. Si desde antiguo se viene diciendo que la persona es lo más perfecto que existe en la naturaleza; si hoy es difícil hablar del ser humano sin subrayar (aunque a veces no se respete) su dignidad y su grandeza… ¿no resulta un poco extraño que los animales, normalmente considerados inferiores al hombre, no necesiten familia, mientras que al hombre le sea absolutamente imprescindible solo o principalmente en función de su precariedad, de su inferioridad respecto a ellos? El cambio radical que pretendo introducir, es que la persona —también las superiores a las humanas, supuesto que las haya— requiere de la familia justamente en virtud de su eminencia, de su valía, de lo que en términos metafísicos llamaría excedencia en el ser. Mi colega queridísimo, el Doctor Falgueras, hablaría tal vez del carácter «donal» de la persona, de que la persona es o está llamada al don, a la entrega. En la misma línea, la describí hace tiempo como principio y término de amor, explicando expresamente que el acto en que culmina el amor es justo ese: el de entregarse. Los seres inferiores, cabría apuntar, a causa de su misma escasez de realidad, actúan de forma casi exclusiva para asegurarse la propia pervivencia y la de su especie. Porque tienen poco ser, diría, tienen que dirigir toda su actividad a conservarlo, a protegerlo: se cierran en sí mismos o en su especie en cuanto suya. A la persona, por el contrario, hablando de modo un tanto metafórico, justo por ser persona y por la nobleza que ello implica, «le sobra ser», y de ahí que su operación más propia, precisamente en cuanto persona —y aquí ya no hay ni resto de metáfora— sea justo la de darse, la de ser o convertirse en «don», por utilizar de nuevo la terminología del Profesor Falgueras; o, en mi propia jerga, la de amar. (Y de ahí, lo digo entre paréntesis, que solo cuando ama en serio, cuando se da sin tasa —«la medida del amor es amar sin medida»—, el ser humano puede alcanzar la felicidad). El porqué de la familia. Fíjense en que para que alguien pueda darse de verdad, completamente, es menester de otra realidad capaz y dispuesta a recibirlo o, mejor, a aceptarlo. Y eso, entre los seres humanos, sólo puede ser otro alguien, una persona. Más de una vez, hablando del regalo, he explicado que, a pesar de la conciencia que solemos tener de nuestra pequeñez e incluso a veces de nuestra ruindad, es tanta la grandeza de nuestra condición de personas que nada resulta digno de sernos regalado… excepto otra persona. Cualquier otra realidad, incluso el trabajo o la obra de arte más excelsa, se demuestra bastante escasa, muy poca cosa, para acoger la magnitud sublime aparejada a la condición personal: ni puede ser «vehículo» de mi persona, ni está a la altura de aquella otra persona a la que pretendo entregarme. De ahí que, con total independencia de su valor material, el regalo sólo cumple su función en la medida en que yo me comprometo —estoy como «integrado»— en él. («¿Regalo, don, entrega? / Símbolo puro, signo / de que me quiero dar», escribió magistralmente Salinas). Pero decía que, además de ser capaz, la otra persona tiene que estar dispuesta a acogerme y de manera incondicional: de lo contrario, mi entrega quedaría en una mera ilusión, en una finta, en una especie de aborto. Si nadie me acepta, por más que yo me empeñe, resulta imposible que me entregue. Pues bien, el ámbito natural de la acogida sin reservas, por el mero hecho de ser personas, es justo la familia: la familia en que se nace o la que se crea. En cualquier otra situación, a la hora de aspirar a un empleo, pongo por caso, resulta legítimo y del todo justo que se tengan en cuenta determinadas cualidades o aptitudes, sin que al rechazarme por carecer de ellas se lesione en modo alguno mi dignidad (el igualitarismo, que hoy muchas veces intenta imponerse fraudulentamente con el pretexto de evitar la «discriminación», sería aquí lo radicalmente injusto). Por el contrario, en el caso de una familia cabal y genuina, para aceptarme se tiene en cuenta, sí, mi condición de persona, y además… mi condición de persona. Y nada más. Por eso cabe afirmar, aunque suene un tanto insólito, que, en el sentido amplio y profundo de la expresión —y hablando en términos generales—, sin familia no puede haber persona o, al menos, persona cumplida, llevada a plenitud. Pero esto, me gustaría que quedara claro, no primaria ni principalmente a causa de carencia alguna, sino al contrario, en virtud de nuestra propia excedencia, que «nos obliga» a entregarnos… so pena de quedar frustrados. Estimo que esta idea, esta suerte de inversión de perspectivas (que no niega la verdad del punto de vista complementario), tiene más repercusiones de lo que de entrada solemos suponer. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, lleva consigo el que la familia no sea una institución «inventada» para los débiles y desvalidos (niños, enfermos, ancianos…); sino que, al contrario, como bien advirtió el empresario al que vengo aludiendo, cuanto más perfección va alcanzando un ser humano, más necesidad tiene de la familia, justamente para poder crecer como persona, dándose y siendo aceptado: amando… con la guardia baja, sin necesidad de «demostrar» nada para ser querido. O hablando más en general, esta forma de encararse y comprender a la persona repercute en el modo de legislar, en la política, en el trabajo… Solo si se tiene en cuenta la grandeza impresionante del ser humano podrán establecerse las condiciones para que este se desarrolle adecuadamente y, como consecuencia, logre ser feliz. Cuando la teoría se torna vida… y viceversa. A menudo se oye, en tono un tanto agresivo, que el problema del hombre de hoy es el orgullo de querer ser como Dios. No niego que en algunos casos pueda haber algo de razón en ese planteamiento. Pero estimo que es más honda la afirmación opuesta: el gran handicap del hombre contemporáneo es que no tiene conciencia de su propia valía y se trata y trata a los otros de un modo absurdamente infrahumano. El viejo Schelling, en cuyo conocimiento me inició el Profesor Falgueras, afirmaba sin dudar: «el hombre se torna más grande en la medida en que se conoce a sí mismo y a su propia fuerza». Y añadía: «Proveed al hombre de la conciencia de lo que efectivamente es y aprenderá inmediatamente a ser lo que debe; respetarlo teóricamente y el respeto práctico será una consecuencia inmediata». Para concluir: «el hombre debe ser bueno teóricamente para devenirlo también en la práctica». ¿Exageración de un joven escritor? Tal vez… si el conocer se toma en la acepción racionalista y aséptica, ajena a la vida vivida, a que nos acostumbraron los racionalismos hoy ya un tanto trasnochados. Pero no, en absoluto, si lo entendemos, sin ir más lejos, al modo de Kierkegaard, cuando sostiene que algo no llega a saberse (repito, simplemente a saberse) hasta que uno consigue hacerlo vida de la propia vida. Ahora bien, el modelo que rige buena parte de las Constituciones de los sedicentes países desarrollados de nuestro entorno resulta —y lo digo sin ningún afán polémico y con el más exquisito de los respetos— una suerte de mini-hombre, de persona reducida, casi contrahecha. Sé en el berenjenal en que me estoy metiendo. Pero como filósofo —amante apasionado del saber, aunque no sabio—, me importa bastante poco lo políticamente correcto o incorrecto; no tengo miedo alguno a la soledad cuando estoy convencido de ser cierto lo que afirmo, como tampoco a cambiar de postura, incluso radicalmente, en cuanto advirtiera que estaba en el error; y mi único interés, el que pienso que me legitima socialmente y justifica el sueldo que cobro, es el de hacer partícipes a los demás, en la medida en que pueda ayudarles, de lo que voy descubriendo en mis reflexiones: el célebre contemplata aliis tradere de los clásicos. Por eso afirmo que con más frecuencia de la deseada, al hombre de hoy se le niegan justo las características que definen la grandeza de su humanidad. Por ejemplo, la capacidad de conocer, de manera imperfecta, sin duda, pero real. Quizá no existe nada que traicione más radicalmente la fuente en que dice inspirarse y pretende encarnar que una considerable mayoría de las democracias actuales. Una democracia auténtica tiene como base, junto con el reconocimiento de la limitación del entendimiento humano, y mucho más fuerte que él, la convicción de que la realidad es cognoscible. Por eso se basa en el diálogo auténtico, genuino, de unos ciudadanos persuadidos de que con la suma de las aportaciones de muchos podrán llegar a descubrir lo que esa realidad efectivamente es y, por tanto, el comportamiento que reclama. Buena porción de las democracias actuales, por el contrario, presentan como correlato ineludible el relativismo escéptico, la casi contradictoria convicción de que la verdad no puede conocerse y, como consecuencia, la apelación al simple número y, con él, —mientras no se corrija el planteamiento, que puede y debe corregirse— el más tiránico y depauperado de los totalitarismos. Y podría poner muchos más ejemplos de lo que llamé modelo de mini-persona: apenas se concibe que el hombre actual pueda amar a fondo, con un compromiso de por vida, jugándose a cara o cruz, a una sola carta, como Marañón solía repetir, el porvenir del propio corazón (de ahí el avance de la admisión legal del divorcio, que impide casarse de por vida); o que sea capaz de dar sentido al dolor, no por masoquismo, sino porque el dolor es parte integrante de la vida del hombre, y, cuando se rechaza visceral y obsesivamente, junto con él se suprime la propia vida humana, cuyo núcleo más noble lo constituye la capacidad de amar… (en el estado actual, el sufrimiento es parte ineludible del amor: negado a ultranza el «derecho» a padecer, se invalida simultáneamente la posibilidad de amar de veras). Conclusión. No sigo porque el tiempo se echa encima. Quiero dejar claras, no obstante, tres de mis más arraigadas convicciones. a) La primera, mi absoluta fe en el ser humano, en su capacidad de rectificar el rumbo y de superarse a sí mismo, cuando fuere necesario. Estimo que no confundo el diagnóstico con la terapia. Como la filosofía, el diagnóstico no es nunca optimista o pesimista, ni debería ser interesante o despreciable o lucrativo o desdeñable… sino solo verdadero o falso. Mucho mejor moverse dentro de estos términos. ¡Qué de daños traería consigo el «optimismo» de diagnosticar y tratar como simple cefalea un tumor cerebral maligno! b) En segundo término, que, en efecto, y a pesar de lo que pudiera parecer, el hombre actual necesita de manera perentoria, advertir su propia excelsitud y actuar de acuerdo con ella. c) Por fin, que el «lugar natural» para aprender a todo ello, el único verdaderamente imprescindible y me atrevería a decir que suficiente, es la familia. No solo el niño, sino el adolescente que aparenta negarlo, el joven ante el que se abre un abanico de posibilidades deslumbrante y polimorfo, que en ocasiones de le dejamos ni percibir, el adulto en plenitud de facultades, el anciano que aparenta declinar… se forjan y se rehacen, día tras día, en el seno del propio hogar. Y, así templados y reconstituidos —¡personalizados y re-personalizados!, si se me permite el barbarismo—, son capaces de darle la vuelta al mundo, de humanizarlo. Por eso un Master en Ciencias para la Familia. •- •-• -••• •••-• | |||||
Para volver a la Revista Arbil nº 89
| |||||