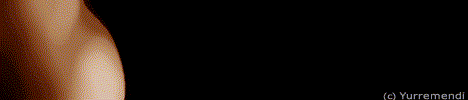| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||
| Para volver a la Revista Arbil nº 90 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 90 | |||||
por Estanislao Martín Rincón Respecto a la paternidad y a la maternidad, la complementariedad no significa que la aportación del padre y de la madre sea equitativa y simétrica en la educación del hijo. Cada uno aporta algo específico que no puede ser aportado por el otro, aunque ambos contribuyen en desigual medida. | |||||
| Al hablar de paternidad y maternidad no nos referimos al hecho biológico de tener un hijo, sino a los oficios de padre y de madre. 1. Ojeada panorámica. 1. Hay datos que parecen evidentes: * La paternidad es el oficio de ser padre y solo puede ser ejercida por el varón. * La maternidad es el oficio de ser madre y solo puede ser ejercida por la mujer. En los casos de viudedad, separación, etc., el que queda solo, si es el padre, tiene que “hacer de” madre, y al revés, pero ya se entiende la diferencia que va de ser a hacer de algo. * Ser varón y ser mujer son dos modos distintos de ser persona. Hay unas diferencias biológicas que no necesitan ser explicadas. Entran por los ojos y por los oídos. * Paternidad y maternidad son complementarias, no opuestas. Lo mismo biológicamente que psíquicamente ninguna es autosuficiente. Sin el concurso de parte masculina y femenina no se constituye un nuevo ser y en el plano psicológico ocurre algo parecido: se necesita la acción de los dos, padre y madre, para que el hijo crezca y se desarrolle de manera plena y armónica. Para ello es preciso que el padre actúe como varón, es decir, masculinamente y que la madre lo haga como mujer, es decir, femeninamente. 2.- Hay datos que son menos evidentes: * Las diferencias entre los dos sexos no son solo las del cuerpo. El sexo no es un dato cultural (como se nos insiste machaconamente) sino biológico y psíquico. El desarrollo intelectual es distinto. La medición de la inteligencia, globalmente considerada, no ofrece diferencias, pero sí hay diferencias notables en varias capacidades: en las pruebas de lenguaje, en las de habilidad manual, en velocidad y en distinción perceptiva concreta, en la realización de pruebas de cálculo matemático y en el uso de la mano derecha, las mujeres superan a los hombres. Mientras que ocurre lo contrario en general en las diversas pruebas de organización y orientación espacial y en razonamiento matemático. * Que masculinidad y feminidad sean complementarias no quiere decir que sean opuestas. * No son opuestas porque no se contradicen sino que cada sexo aporta al otro dimensiones de las que él carece o posee en grado muy menguado. * Pero hay más, porque ocurre que la complementariedad no se da solamente de un sexo respecto del otro, sino también dentro de cada individuo. El psiquiatra Carlos Jung ha hecho una aportación muy importante para entender la masculinidad y la feminidad, y, por tanto, la paternidad y maternidad. Él se dio cuenta de que las características que vemos que son propias del varón y de la mujer (porque son las que más abundan en uno y otro sexo) no son exclusivas. En cada persona encontramos rasgos predominantes de uno u otro sexo, pero no exclusivos. Ser un varón auténtico, sin merma de virilidad, no excluye poseer también, en mayor o menor medida, rasgos que se consideran femeninos porque resaltan más en la mayoría de las mujeres. Y al revés, ser mujer sin ninguna merma de feminidad, no exige estar totalmente desposeída de características masculinas. De este hecho se obtiene la siguiente clasificación, por la cual las personas quedaríamos encuadradas más o menos en algunos de estos cinco grupos: 1) hombres en los que predomina solo lo masculino y muy escasamente lo femenino, 2) mujeres en las que predomina solo lo femenino y muy escasamente lo masculino, 3) individuos que siendo hombres o mujeres, poseen, además en alto grado, rasgos del sexo complementario (andróginos), 4) individuos en los cuales escasean ambos rasgos, y 5) individuos, varones o mujeres en los que son dominantes los rasgos del sexo complementario. El olvido de la complementariedad entre los sexos ha generado varios errores. Uno de consecuencias nefastas es afianzarse en el propio sexo con desprecio de las características del sexo complementario. Una cosa es afianzar (y afianzarse) en los rasgos propios del sexo durante la infancia y la juventud porque es cuando hay que forjar la identidad, y otra muy distinta el desprecio por el sexo complementario. Es verdad que para forjar la identidad sexual se necesita el contraste de los sexos, pero contrastar no exige oponer y menos aún despreciar. Este error se ha concretado en la historia con la minusvaloración o el desprecio por la feminidad durante siglos. Hasta la revolución feminista la mujer no era tenida en cuenta sino para la procreación, el cuidado de los niños, las tareas domésticas, el placer y el adorno del varón. En este error ha basado el movimiento feminista su lucha y sus reivindicaciones, en el que hay de todo, reivindicaciones de justicia (derecho a la educación, al voto, a tener capacidad para actos legales y jurídicos, a asumir tareas de responsabilidad social, a participar en la vida cultural y política, etc), errores de bulto, como el desprecio por la maternidad, y aberraciones como la exigencia del aborto entendido como derecho femenino. La situación de inferioridad de la mujer respecto del varón ha tenido sus vaivenes a lo largo de los siglos, pero ha sido crónica y ha llegado hasta nuestros días. Históricamente así ha sido, pero, como se comenta más adelante, hoy la situación se ha invertido: el sexo femenino se ha hecho fuerte y la masculinidad ha pasado a posiciones de relegación, cuando no de subordinación. El desconocimiento de la complementariedad masculinidad-feminidad dentro de la misma persona también ha tenido sus consecuencias negativas, de las cuales quizá sea la mayor la que se refiere a la educación, y que ha consistido en la atrofia de las cualidades femeninas con que había sido dotado el varón y de las cualidades masculinas con que había sido dotada la mujer. No hay exageración si se afirma que tradicionalmente los hombres, por la fuerza de los hechos, tenían prácticamente prohibido el cultivo y desarrollo de un buen número de capacidades porque eran “cosas de mujeres”. Y a la inversa. Eso tradicionalmente, porque en los momentos actuales lo que se observa es lo contrario: el empeño en educar a niños y niñas de manera indiferenciada. ¿No seremos capaces nunca de encontrar una línea de equilibrio? Porque volvemos a errar, situándonos en el extremo contrario. Afianzarse en el propio sexo despreciando el complementario es un error, y pensar que es lo mismo un hombre que una mujer, y que se les puede educar igual o tratar igual es otro error, de efectos, al menos tan graves como los que genera el primero, si no mayores. Entre estos efectos se pueden señalar, la facilitación de la promiscuidad y el abonar el terreno para la aparición de la homosexualidad. Hay multitud de estudios que demuestran las ventajas de la educación diferenciada en algunas etapas cruciales, a la vez que nos sobra experiencia de no pocos daños sobrevenidos por la coeducación[1], entre los que se pueden citar, especialmente en la adolescencia: la disminución del rendimiento escolar, la desatención a las tareas académicas, la precocidad de los enamoramientos y el riesgo de relaciones sexuales prematuras. * “La masculinidad y la feminidad no se distinguen tanto por una distribución entre ambos de cualidades o virtudes, sino por el modo peculiar que tiene cada uno de encarnarlas. En efecto, las virtudes son humanas y cada persona ha de desarrollarlas todas. De ahí que no esté claro el que haya trabajos específicos del varón o de la mujer”[2]. No hay tareas exclusivamente masculinas o femeninas, pero sí las hay preferenciales (por ejemplo, la conducción es tarea preferentemente masculina y el bordado tarea femenina). Y hay también un modo masculino y otro femenino de hacer las mismas cosas. “No se pueden señalar unas tareas específicas que corresponden solo a la mujer. En este terreno lo específico no viene dado tanto por la tarea o por el puesto cuanto por el modo de realizar la función”.[3] * Respecto a la paternidad y a la maternidad, la complementariedad no significa que la aportación del padre y de la madre sea equitativa y simétrica en la educación del hijo. Cada uno aporta algo específico que no puede ser aportado por el otro, aunque ambos contribuyen en desigual medida. La parte correspondiente a la mujer es preponderante. No es equitativa porque cada uno no cubre el 50 % de las necesidades del hijo. “Aunque los dos sean padres de su niño, la maternidad de la mujer constituye una «parte» especial de este ser padres en común, así como la parte más cualificada. Aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos, es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el período prenatal. La mujer es «la que paga» directamente por este común engendrar, que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma. Por consiguiente, es necesario que el hombre sea plenamente consciente de que en este ser padres en común, él contrae una deuda especial con la mujer. Ningún programa de «igualdad de derechos» del hombre y de la mujer es válido si no se tiene en cuenta esto de un modo totalmente esencial”[4]. No es simétrica, porque ambos, padre y madre no se encuentran a la misma distancia del hijo. Entre el padre y el hijo siempre hay distancia, es bueno y es necesario que la haya; en cambio entre madre e hijo la distancia es cero. Blanca Castilla, estudiosa de estos temas, señala que la diferencia entre ser padre y ser madre tiene su paralelo en el significado de las preposiciones EN y DESDE. Según esta autora, la madre es madre EN sí misma, EN su persona, mientras que el padre es padre DESDE la distancia[5]. “El hombre, no obstante toda su participación en el ser padre, se encuentra siempre «fuera» del proceso de gestación y nacimiento del niño y debe, en tantos aspectos, conocer por la madre su propia «paternidad»”[6]. * Es cierto que “la paternidad y la maternidad, no son «roles sociales», sino algo a lo que el hombre y la mujer se encaminan por naturaleza, y donde poseen un amplio campo de acción, pero también un límite”[7], pero la naturaleza no provee el modo de ser padre o de ser madre. En el cómo se debe ejercer la paternidad y la maternidad tienen una importancia decisiva los patrones culturales que pueden pesar incluso más que los impulsos instintivos. Esto no es igual en ambos casos, porque si bien puede hablarse de un instinto de maternidad (muy menguado en comparación de los instintos que pueden apreciarse en el mundo animal) no es posible hablar de un instinto de paternidad. Con esto no se niega ni un ápice de la imantación que puede haber entre padre e hijo, pero esa imantación no se debe al instinto, sino a los afectos. * Rasgos preferenciales del varón y de la mujer: “Por disposición divina el modo de ser masculino aporta a toda la naturaleza humana unas cualidades que son necesarias a todas las personas, pero que se hacen más presentes por su aportación: capacidad de proyectos a largo plazo, cierta tendencia a la racionalización, la exactitud, el dominio sobre las cosas y la inclinación hacia la técnica, etc.; y hay otras cualidades que aunque las tienen que vivir también los varones, las aprenden por la aportación de la feminidad. Entre otras cosas es más espontáneo en la mujer una mayor facilidad para conocer a las personas, la delicadeza en el trato, la generosidad, la capacidad de estar en lo concreto, la agudeza de ingenio, la intuición, la tenacidad”[8]. 3.- Hay datos que no son evidentes y que se hace necesario explicar: * Toda paternidad-maternidad procede de Dios y de la Iglesia. Los primeros y últimos modelos de paternidad y maternidad están en Dios y en la Iglesia; en Dios que es modelo de ambos, padre y madre y en la Iglesia que es modelo de madre. Esto lo sabemos por la fe, lo cual significa que solo desde la vida de fe se pueden entender la paternidad y la maternidad humana referidos a Dios y a la Iglesia. Por otra parte la misma Iglesia nos ofrece dos modelos de un padre y una madre totalmente humanos: José y María. * Lo más importante para un matrimonio (un hombre y una mujer) es ser padres. Eso no significa que ser padre y ser madre sea lo único importante. O, si se prefiere, dicho de otro modo: la paternidad y la maternidad no se pueden quedar reducidas a los propios hijos. Ninguno de los que son padres y madres lo son solamente para sus hijos, biológicos o adoptados. El ejemplo de José y María habla por sí solo. * Dios es la perfección infinita. Cualquier rasgo de verdad, bondad o belleza que podamos entender o percibir se dan en Dios con una perfección y una sublimidad que no podemos ni imaginar. En cuanto que reúne todas las perfecciones, Dios es padre y es madre, y es mucho más que padre y madre juntos. En cuanto que es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos que es familia, Comunión de Personas. En cuanto a la Primera Persona, Dios ha sido revelado solo como Padre. En su Segunda Persona, Dios es Hijo, que al encarnarse lo hace como varón. Respecto a la Tercera Persona, el Espíritu Santo, no es infrecuente referirse a Él como la parte femenina de la Trinidad. * Tenemos unos índices de fecundidad ínfimos. Esto hace que las experiencias de paternidad y maternidad de los padres actuales, siendo válidas, sean muy limitadas. Muy intensas y muy válidas, pero reducidas a uno o dos hijos. A ser padre y madre, como a todo, se aprende siéndolo. No es lo mismo ser padre con uno o dos hijos que con cinco o que con ocho. Uno o dos hijos dejan el ejercicio de la paternidad y maternidad muy reducido, sin posibilidad de réplica, y en consecuencia, de enmendar los errores propios de la falta de experiencia. Cuando se pregunta a cualquier padre o madre de familia numerosa -numerosa de verdad- si ha querido hacer las cosas bien, que es lo propio, contesta cómo ha ido rectificando errores con los hijos sucesivos. Hasta aquí lo que sabemos, por la ciencia, por la experiencia y por la fe. Pero con esto que sabemos no tenemos garantizado casi nada. Ahora hay que aplicarlo, y hay que aplicarlo en cada caso concreto. Parece claro que actualmente poseemos un patrón cultural bastante definido de qué tiene que hacer una madre, y en cambio no tenemos el mismo patrón para saber qué debe hacer un padre, y si existe, está muy desdibujado. Es ya un tópico hablar de crisis de paternidad. 2. La crisis de paternidad. La crisis existe, es cierta. Basta con teclear en Internet las palabras “crisis de paternidad” para comprobar que la expresión tiene abundantes entradas[9]. Y no solo es que exista en tal o cual padre, o familia, sino como hecho sociológico. Está en el ambiente, pertenece a nuestro ambiente. Ahora vamos a hacer una afirmación que merece ser considerarada: La crisis de paternidad tiene su origen en una crisis de maternidad. El dato de dónde está el origen del problema no es irrelevante, porque el principio de la solución a esta crisis habrá de venir por poner remedio allá donde esté la causa original. La mujer parece tener claro cuáles son sus papeles: seguir siendo madre y esposa como siempre, y, además, participar en la vida social, económica y política con las mismas oportunidades que el varón. Ellas lo tienen claro, pero ¿lo tienen claro hoy los varones?, ¿cuál es su sitio en el mundo? Parece que todo apunta a que la superación de esta crisis ha de venir colocando a la maternidad en su auténtico lugar, pero para esto es imprescindible que el varón ejerza como tal, sin extremismos de tipo machista pero sin abdicar de sus funciones. La cuestión de cómo encajar maternidad y trabajo, vida de familia y vida social no es fácil, pero no es del feminismo de quien podemos esperar la solución. “La solución a esta difícil cuestión se cifra en el fondo, en que el varón descubra en qué consiste su paternidad”[10]. Las mujeres primero. La emancipación social de la mujer (tantas veces conseguida a costa de una reducción de su dedicación a la doble misión materna de gestar y educar) a la vez que conserva íntegras las posibilidades de sus funciones de madre ha venido a convencerle al hombre, falsamente, de su secundariedad. Las mujeres han conseguido lo que contra toda justicia se les había hurtado, sin renunciar -al menos teóricamente- a la maternidad. Esto que habría de ser un logro positivo del cual felicitarse introduce una perspectiva errónea en el planteamiento de los roles de padre y de madre, que es el cuestionamiento de la figura del padre. El discurso erróneo, formulado de manera genérica por parte de las mujeres, podría quedar más o menos resumido así: «¿Veis vosotros, los hombres? Somos tan capaces como vosotros, podemos hacer las mismas cosas, además, somos quienes tenemos y educamos a los hijos. No os necesitamos, solo nos hacéis falta para engendrar a los hijos. Y ahora ni siquiera para eso sois indispensables, los adelantos en las técnicas reproductivas nos permiten prescindir de vosotros». Y lo grave de este discurso es que los varones se lo han creído, lo han aceptado dócilmente como si se tratara de un dogma, de una verdad incuestionable. Y no lo es. Unos y otros son necesarios, tan necesarios los hombres como las mujeres, ni más ni menos; complementarios con ellas y constructores con ellas de la familia, de la cultura y de la sociedad. Los varones tienen su sitio y sus funciones de las que no pueden abdicar. Ejercer la virilidad y la paternidad como se nos descubre a través de la propia psicología masculina y femenina inscrita en el ser hombre y en el ser mujer, a los varones les asusta por miedo a ser tildados de machistas o porque pensamos que el ejercicio de roles como el de padre o el de marido claramente evoca resabios de un pasado y de un presente muy negativos. A los varones les toca cargar con sus propias culpas. La historia pesa en contra suya y el día presente no lo tienen demasiado limpio. A los abusos históricos respecto a la mujer en el pasado vienen a unirse los del día a día (que no sabemos si suenan más porque van en aumento o parece que van en aumento porque se airean más). Desde hace tiempo no hay día en el que los programas informativos no nos hagan saber, repetidas veces, de situaciones concretas de abusos y malos tratos infligidos a mujeres. Los logros del feminismo y el peso de la historia, unidos al temor a no estar a la altura de los tiempos, propicia que los varones padezcan hoy una especie de complejo de culpa que mientras no se lo quiten de encima, el mundo de la familia (o sea, el mundo) seguirá en crisis permanente. Con esto no se está diciendo, ni se quiere dar a entender, que veamos solo en los varones la solución para arreglar los males presentes, pero sí es cierto que estos males tampoco se arreglarán con su ausencia o con su inacción. Los problemas habremos de resolverlos con el trabajo conjunto de hombres y mujeres, pero actuando cada uno de acuerdo con las características de nuestro sexo, no suprimiéndolas o desustanciándolas. Por lo que respecta a la educación, pretender hacer tabla rasa entre hombres y mujeres desde una supuesta igualdad de género es un atropello contra el derecho que tienen los hijos a vivir al amparo de un padre y de una madre que conocen sus funciones y las cumplen unidos en el amor propio de una familia. Una cosa es que hombres y mujeres tengamos reconocidos civilmente los mismos derechos y disfrutemos de las mismas posibilidades de acceso a cualquier puesto de responsabilidad, que esto hoy no se niega ni se discute, y otra que desdibujemos o suprimamos las diferencias que la naturaleza ha puesto en cada uno de los dos sexos. Una cosa es que entendamos que la sociedad necesita tanto de hombres como de mujeres que aporten lo mejor de sí mismos en todos los campos del saber y del hacer humano, y otra que caigamos en el error de no distinguir a un padre de una madre. Ambos tienen funciones distintas, complementarias y desigualmente imprescindibles que conviene conocer y/o recordar. Aquí se va a insistir especialmente en las del padre, pero vistas en referencia al papel de la madre. 3.- El papel de la madre. Líneas atrás se ha hablado del especialísimo papel de la madre y que su aportación a la educación del hijo es preponderante sobre la del padre. “La «mujer», como madre y como primera educadora del hombre (...) tiene una precedencia específica sobre el hombre. Si su maternidad, considerada ante todo en sentido biofísico, depende del hombre, ella imprime un «signo» esencial sobre todo el proceso del hacer crecer como personas los nuevos hijos e hijas de la estirpe humana”[11]. La madre es la que concibe, gesta, alumbra y alimenta al hijo recién nacido. Ella ha sacado adelante la nueva vida del hijo y cubre todas sus necesidades desde la unión física con él, primero en su interior por la gestación y por el cordón umbilical; y unión también en el exterior por el amamantamiento y por la estrechez del contacto con el hijo recién nacido. Lo propio de la relación madre-hijo es la unión. Pero la unión madre-hijo va más allá de esa unión física para ser comunión con el hijo. A través de ella se produce otra unión psíquica que dejará a la madre marcada para siempre. Desde que tiene noticia de que alberga una nueva vida en su seno, posee conciencia clara de que se trata de otra persona, pero sabe también que la nueva vida depende por entero de ella. De este modo se vive una doble experiencia de identificación y diferenciación al mismo tiempo: por tratarse de otra persona, el hijo es visto por la madre como realidad distinta, pero a la vez el hijo es vivido como prolongación de ella misma. Este doble proceso de diferenciación e identificación de la madre con el hijo tiene su base en la biología pero trasciende la biología, se extiende a todas las situaciones de la vida y se perpetúa hasta la muerte. En la Sagrada Escritura hay dos relatos muy elocuentes. El primero es el de una mujer cananea cuya hija estaba poseída por el diablo. En su afán por librar a la hija de aquel tormento un día se acercó a Jesús y le dijo: “¡Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David! Mi hija tiene un demonio muy malo”[12]. Resulta curioso ver que quien está endemoniada es la hija, en cambio la madre pide compasión para sí misma. Y como Jesús pasara de largo sin hacerle caso ella insistió, “los alcanzó y se postró ante él, y le pidió de rodillas: -¡Señor, socórreme!”[13]. En esta súplica desgarradora e insistente se ve que no se puede establecer una línea divisoria entre la madre y la hija. La mujer distingue perfectamente entre ambas, su hija y ella, quien tiene el demonio no es ella, sino la hija, pero quien vive la tragedia de la posesión no es solo la hija, ni solo la madre, sino el binomio madre-hija. Junto a este caso hay otro paralelo en el cual quien pide ayuda es un padre para su hija moribunda. Se trata de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaún. La situación que está viviendo este hombre es tan angustiosa como la de la madre anterior, si cabe aún más: según dice él mismo su hija está ‘en las últimas’. Se acerca también a Jesús con la misma intención, la curación de su hija; y le pide con idéntica insistencia. En cambio su manera de pedir manifiesta que vive la situación de dolor de manera paternal, masculina, claramente diferente a como la vive la madre cananea. Dice así: “Mi hija está a punto de morir; ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva”[14]. La diferencia es patente: ante la misma situación, la madre pide por sí misma; el padre no, el padre pide que Jesús le imponga las manos no a él, sino a su hija, para que salve y viva, no él, sino su hija. Madre e hijo forman una comunión psico-afectiva en la cual, siendo distintos por existencia, experiencialmente no siempre se sabe muy bien quién es quién, dónde empieza y dónde acaba cada uno de los dos. La participación de uno en otro es tal que ambos funcionan recíprocamente, en palabras de H.U. von Balthasar como “centros en la misma elipse del amor”[15], trazada por la madre. Se trata de un amor de la mejor calidad, el amor de quien lo da todo sin contrapartida, el amor de madre que es pura entrega: da y se da en la persona del hijo. De ese amor vive el hijo, gracias a él crece y se desarrolla armónicamente. Pero el hijo necesita más, el amor de la madre, siendo total por parte de ella no lo es todo para el hijo, para el hijo ese amor es imprescindible y al mismo tiempo insuficiente. Aquí entra en juego la figura del padre. “El universo de la madre y el niño es un mundo cerrado si nadie entra en él ni aporta lo que la madre no puede aportar. Al padre corresponde desatar los lazos que unen a madre e hijo, él entra en dicha simbiosis separándola”[16]. 4. El papel del padre. Con el discurrir natural de la vida del hijo hemos desembocado en la figura del padre. Cuando la vida del hijo se desarrolla dentro de estos cauces de normalidad, en el seno de una familia donde hay un matrimonio estable y ordenado, en el que los padres cumplen con sus funciones de un modo natural, la figura del padre aparece como la de un tercero que irrumpe en la comunión madre-hijo no para deshacerla, sino para dar identidad a cada uno de ellos. Primera función del padre: el aporte de identidad. Esta es la primera función del padre, de la cual dependerán todas las demás: desenmarañar el complejo monolítico madre-hijo, dando identidad a ambos, a la madre y al hijo, en el sentido de hacer ver a la madre que ella no es el hijo y haciendo ver al hijo que él no es la madre. De este modo, si antes con la concepción y el parto era la madre la que hacía consciente al padre de su paternidad, es ahora al padre a quien le toca “colocar” las cosas en su sitio, en el sentido de complementar aquello que la maternidad deja inconcluso: la identidad del hijo. Gracias a la sola presencia del padre, y más aún por medio de su relación amorosa con el hijo, el padre da a este la conciencia de ser alguien distinto que una mera prolongación de la madre; la conciencia de ser independiente, alguien con existencia y vida propias. “Solo el padre convierte a la madre en un tú para el hijo. Sin él, la madre formaría una sola cosa, indisoluble con el hijo, impidiéndole alcanzar su autonomía y acercarse a la realidad” [17]. Ahora bien, dar identidad al hijo no es cosa teórica ni se hace en un rato, al contrario, es un proceso largo y concreto, que se da en la vida del día a día del hijo y que consiste en hacerle saber quién es él, enseñarle a ser él, a vivir su identidad irrepetible. Por otra parte tampoco es un proceso sexualmente indiferente. Dar identidad a otro no solo consiste en decirle quién eres tú, fulanito o menganita, sino decirle qué eres tú: un hombre como papá, o una mujer como mamá. Quiere esto decir que dar identidad supone necesariamente dar identidad sexual. Tanto los hijos varones como las hijas, aprenderán a ser hombres y mujeres gracias a la figura del padre, ellos por modelado, ellas por contraste. El padre da a los hijos su masculinidad siendo él el prototipo de hombre y confirma a las hijas en su feminidad remitiéndolas a la madre. Este segundo aspecto es más importante de lo que pudiera pensarse. La presencia y la guía del padre, o, por el contrario, su ausencia o sus carencias graves, tienen una influencia determinante en que las hijas se encuentren a gusto en su papel de “chicas” o por el contrario sientan su feminidad como un peso. De todo esto se desprende como conclusión el hecho de que cuando la vida se organiza voluntariamente de forma que la figura del padre no existe, está ausente o tiene una conducta muy deficitaria, la identidad sexual se ve comprometida, con lo cual la homosexualidad tiene su terreno abonado y la violencia también. Si a las deficiencias de paternidad añadimos el poderoso influjo de las campañas a favor de la homosexualidad, encontramos explicación clara sobre su crecimiento y su auge entre nosotros. Pero hay que decir más, porque por ser un proceso largo la adquisición de identidad no está asegurada hasta muy tarde. Al llegar la adolescencia aparece una fase crítica que tiene sus riesgos, porque lo que entra en crisis es precisamente la identidad recibida. A partir de esta etapa la identidad ya no será solamente recibida, ahora el adolescente tiene que construirla, para lo cual la presencia del padre es, al menos, tan necesaria como antes. Así pues, presencia y guía orientadora del padre necesaria en la niñez, necesaria al entrar en la adolescencia y más que necesaria para salir de ella; es decir presencia y guía necesarias a lo largo de toda la vida del hijo, también en la juventud y en la adultez. Segunda función del padre: el aporte de seguridad. Esta dotación de identidad al hijo tiene un precio para ambos, para el padre y para el hijo. La entrada del padre en el binomio madre-hijo no deja las cosas como están; tiene sus efectos de intimidación para el hijo y de ruptura del cordón umbilical afectivo que le une con la madre. Esta ruptura se resuelve para el hijo como una pérdida de la seguridad en la cual vivía, y de la cual nace el complejo de Edipo que explica el psicoanálisis. Quiérase o no, la figura del padre impresiona por su simple presencia, que es de suyo amenazadora. De un poema de Karol Wojtyla transcribimos estos versos [18]: «¿Acaso no es verdad que en la palabra ‘padre’ el miedo también ocupa su lugar? Nunca seré solamente paz, sino también tempestad. Nunca seré pura dulzura, en ella mezclaré también la amargura. En mi esfuerzo por reflejar la claridad meridiana, traigo conmigo mis enigmas. Y no siempre encontrarás descanso en mí. A veces soy la causa de tu cansancio, hijo mío...». En esta situación es donde entra en juego el amor del padre revelando su verdadero valor, que reside en el descubrimiento que el hijo hace de que esa figura por una parte temible, a la vez es quien le ama, le protege y le cuida. “Hay algo que solo un padre puede lograr: solo él puede equilibrar los aspectos amenazadores de su presencia” [19]. El hijo, al verse amado por su padre descubre que no tiene nada que temer de él, más aún, se da cuenta por su propia experiencia sostenida en el tiempo que esa presencia en principio amenazadora no solo no le hace daño, sino que le ama, le cuida y le protege, y no solo a él sino a su madre. Entonces ya puede vivir tranquilo, no hay nada de lo que tener miedo: por una parte está envuelto por el amor de su madre y por otra este amor está garantizado por otro que para él es más fuerte y más sabio, el que su padre le ofrece a él y a su madre. Frente a la debilidad del yo del niño se alza un tú que es sabio y fuerte, el del padre, valedor poderoso para él, para la madre y para sus hermanos; alguien así es necesariamente imitable. Ese yo débil poco a poco irá creciendo y haciéndose hombre o mujer siempre a la sombra del padre. En los años de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y de la adultez, el padre siempre será su mayor referente. Y así hasta que llegue la muerte. Y ésta, la propia muerte, será su última enseñanza. La muerte del padre enseña al hijo que también él es mortal. Mientras que quienes se mueren son otros, no se muere nada mío, pero al desaparecer mi padre desaparece mi origen. “Es la muerte de la persona querida, y especialmente la muerte del padre, la que hace para nosotros concreta la idea de la muerte y, en cierto sentido, anticipa nuestra propia muerte. Esto ocurre porque el padre es al mismo tiempo una parte interiorizada de nosotros mismos, es nuestro mismo fundamento en el ser y, por eso, con él se pone en cuestión nuestro mismo derecho a existir” [20]. Mas como la vida es un discurrir continuo, para entonces lo propio es que el hijo haya crecido lo suficiente como para proyectar sombra a los que ahora son sus hijos. Tercera función del padre: la introducción del hijo en la realidad. La vida del hombre se mueve entre dos verbos estrechísimamente relacionados: ser y obrar. En este reparto de funciones entre el padre y la madre, la carga en el ser la pone la madre y la carga en el obrar el padre. No son funciones inconexas, sino complementarias; ni el padre se desentiende del ser ni la madre del obrar, pero los acentos sí se cargan en el orden indicado. La madre es quien da el ser y quien se afanará por sostenerlo y acrecentarlo durante toda la vida. Sus preocupaciones y sus desvelos están en el cuidado y protección de todo aquello que amenace el ser del hijo. El padre, en cambio, por esa función de ruptura del binomio madre-hijo que se ha comentado, propicia la salida del hijo del ambiente materno facilitando así su inserción en la realidad externa. “Separando al niño de la madre, el padre lo introduce en la realidad y lo ayuda a dirigirse hacia su destino” [21]. Introducir a uno en la realidad es introducirlo en el dinamismo de la vida, en la que hay cosas y personas con las cuales, necesariamente, tendrá que relacionarse. Tendrá que competir y defenderse, hacer amigos, jugar y trabajar junto a los demás, divertirse y condolerse con ellos; no hay otra alternativa para vivir en el mundo. Si el niño no saliera del mundo de la madre, no viviría otra experiencia sino la de recibir todo a cambio de nada, sin esfuerzo. Pero la vida no es así, hay una cuota de madurez y de experiencia que tiene que ser ganada y conquistada con esfuerzo, no hay más remedio. Esto tiene un riesgo muy alto, y es que si no hay alguien que nos ayuda a situarnos en la vida, podemos entender ésta no más que como una carrera de obstáculos en medio de un mundo competitivo y hostil lleno de enemigos. Pero esto tampoco es cierto; ni todo es facilón ni todo es hostilidad. Se hace necesario, mejor aún, imprescindible alguien que, amándonos verdaderamente, al tiempo nos capacite para vivir en el mundo desde la objetividad y desde la verdad. Ese alguien no puede ser sino el padre; no hay otro. El padre es el que ajusta al hijo a la verdad, el que le señala cómo sí y cómo no tiene que actuar. El padre representa la ley, la bondad objetiva, el saber hacer. Su palabra y su ejemplo son imprescindibles. En este sentido, la crisis de paternidad tiene su correlato en la desorientación de tantos jóvenes. Detrás de cada una de las gamberradas, despropósitos o tragedias juveniles, detrás de cada adolescente descaminado cabe barruntar el síndrome del padre ausente, porque no está o porque no ejerce. Con esto no se está diciendo que en todas las situaciones de ausencia del padre, los hijos hayan de andar por malos derroteros. Son bien conocidos los casos de madres que tras haber sufrido una separación o una viudez, han sacado adelante a sus hijos de manera ejemplar y hasta heroica. Pero esto no es la normalidad de la familia, estos casos son las excepciones a las cuales no nos estamos refiriendo. 5. En busca de la salida. Es evidente que sin varones, o sin mujeres, el ser humano se extinguiría. Ambos son imprescindibles. Ambos se necesitan para complementarse de tal manera que la unión de ambos constituye una totalidad única y perfecta: el género humano, el cual no puede explicarse ni ser comprendido fuera de esta unión y complementariedad entre los dos sexos. Ni al sexo masculino ni al sexo femenino se le puede entender en solitario ni al margen de esta realidad, porque “hombre y mujer los creó” [22] Dios. Esto da tanto a uno como a otro un carácter relacional que obliga a pensar la masculinidad desde la feminidad, y viceversa. Varón y mujer mutuamente se necesitan, mutuamente se complementan y mutuamente se explican. Ahora bien, si la estrechez de la complementariedad es tal que forman un círculo perfecto, puestos a buscar solución a la crisis de paternidad, podemos tener la impresión de que estamos ante una cinta de Moebius sin principio ni fin, una especie de madeja formada por una hebra continua, sin puntas y sin cabos, a la cual no se puede acceder por ningún sitio. ¿Cómo pensar en buscar solución a algo que no tiene punto de enganche? Por otra parte, citando al Papa Juan Pablo II, hemos anotado que el varón descubre su paternidad desde la madre. De acuerdo con esta afirmación se podría pensar que si la paternidad está en crisis, la solución a esa crisis debería esperarse desde la maternidad, o, si se quiere, con más amplitud, desde la feminidad. Los reajustes de la posición de la mujer en el mundo, supuestamente deberían haber llevado a un reajuste del papel del hombre, y en consecuencia del ejercicio de la paternidad. Pero los hechos desmienten esta vía de solución ya que la evolución de la crisis de paternidad se ha manifestado en paralelo con los logros del movimiento feminista. ¿Queremos decir, o se está dando a entender, que para acabar con la crisis de paternidad habría que dar marcha atrás para volver a épocas de injusticia generalizada para la mujer? No. No se quiere decir, ni tampoco se está insinuando. La historia no va nunca marcha atrás, y las conquistas de la justicia son irrenunciables para la mujer. ¿Entonces qué? Porque parece que estamos ante un dilema: o patriarcado machista o matriarcado feminista. No podemos acudir a la Historia porque la Historia ha creado el problema y no ha dado solución ninguna. En cambio sí hay otra fuente, la única fuente de doctrina cabal, que nos puede hacer conocer la verdad del hombre entero, hombre y mujer. Esa fuente es la Revelación. Se hace preciso volver la mirada a los orígenes para redescubrir, o descubrir por vez primera, la verdad, la bondad y la belleza que encierra el diseño que nos presenta de la pareja humana su autor: el mismo Dios. Es muy conocido el relato de creación de la mujer que ofrece la Sagrada Escritura. Dios, después de haber hecho caer a Adán en un profundo sopor, le sacó una costilla de la cual hizo a Eva. Cuando Adán se despertó, y vio a Eva, la reconoció como hueso de sus huesos y carne de su carne [23]. Las imágenes plásticas que pueden sugerirnos esta narración y la enorme distancia que separa la mentalidad del hombre actual con el autor sagrado de esta parte del Génesis, comportan un riesgo: dejar velado lo mejor del mensaje que se encuentra contenido en esta escena de la creación de la mujer. La idea profunda que encierra es esta: que la mujer ha salido del hombre. No en sentido ontológico y menos aún material o cronológico como se desprende de la literalidad bíblica, sino en el plano psicológico. En este plano el varón es el que alberga en su interior a la mujer. En cierto sentido él da a luz a la que luego será madre. En cierto sentido, veamos en cuál. Es el hombre el que constituye a la mujer en su feminidad, es decir, en su papel de mujer en cuanto tal, del cual derivará su condición de madre y esposa. No por un acto de creación, que eso pertenece solo a Dios, pero sí por un acto de reconocimiento. El creador de la mujer es Dios y el del varón también. Dios es quien pone en marcha a ambos, pero esta puesta en marcha ofrece una diferencia fundamental: Dios pone en marcha a Adán en directo, sin intermediarios, pero a Eva la pone en marcha en diferido, presentándosela primero a Adán. Después de crearla no la dio Dios mandato alguno, sino que “la llevó ante el hombre”[24], dice el texto bíblico. La mujer no entra en acción sino después del reconocimiento que el hombre hace de ella. Y es un reconocimiento que Adán hace desde su interioridad: “hueso de mis huesos y carne de mi carne”. Dando al hombre la capacidad de reconocer a la mujer –y no al revés- es como el mismo Dios coloca al varón como cabeza de la mujer, como confirmará y explicará luego el Nuevo Testamento en la plenitud de la Revelación. Esta idea de que el varón alumbra a la mujer está tomada del profesor Viladrich, quien lo explica así: “Ahí está condensada la masculinidad, que no es sino reconocer y acoger desde lo mejor de sí mismo a la mujer esposa y madre que el varón como esposo y padre alberga dentro. Este «albergar dentro» el varón a la mujer y expresar ese modo de ser en el reconocimiento acogedor, justo y amoroso a la feminidad es precisamente la masculinidad. Es el modo masculino de concepción y alumbramiento, que no lo es del hijo, que corresponde a la feminidad, sino de la mujer misma, que corresponde a la masculinidad. Este es el significado de extraer a la mujer, a Eva, del íntimo costado o costilla de Adán” [25], figura y anticipo, nos atrevemos a añadir, del alumbramiento que Cristo hace de la Iglesia, su esposa, a la cual hace surgir de su costado abierto. Así pues, la primera obligación que el hombre contrae con la mujer es la de concebirla, mejor aún, recrearla en su interior para después reconocerla y tomarla como tal. Posteriormente vendrán otras obligaciones derivadas de la conyugalidad y de la paternidad, pero la primera es esta. La solución a la crisis de paternidad vendrá de la maternidad, ciertamente, pero no tiene su origen en ella, sino en la mirada del hombre hacia la mujer. Una mirada limpia, amorosa, respetuosa y agradecida por el don de Dios que toda mujer significa. Si a la mujer se la mira con ojos de rapiña, si la mirada no es de frente, sino torva, si lo que se ve es un objeto de posesión y disfrute sexual, de dominio, si de ella se pretende un vientre que dé hijos, o unas manos que aporten la cuota que sea al peculio familiar o que sirvan solo para las tareas domésticas, entonces la mujer se queda desubicada en su feminidad, descolocada desde el primer instante de su contacto con el hombre. Tienen razón en quejarse las feministas pero no la tienen al suponer que la solución a los males de la mujer vendrá liberándose del hombre por la vía de la reivindicación o del igualitarismo. Bienvenidas sean todas las conquistas de derechos sociales que sean de justicia, pero lo que la mujer necesita para su realización como mujer no es solo, ni preferentemente, el reconocimiento legal de sus demandas, sino el reconocimiento amoroso del esposo, padre y hermano. La vía no es el afianzamiento desde sí misma. “No es la mujer la primera llamada a obtener de sí para sí el reconocimiento de su condición de don humanizador de los seres humanos. No es ella el principio y fin de su propia reivindicación. Si se ve impelida a esa reivindicación, en la historia colectiva de la humanidad, o... en cada una de nuestras vidas y hogares, es que el hombre está fallando su primera responsabilidad masculina que es ser «aquel que es verdadero reconocimiento y acogida de la mujer en su condición femenina de don humanizador» [26]. Desde ahí, y para salvaguardar el bien de la unión con ella, fue constituido el hombre como cabeza, no para someterla a tiranía, ni para sujetarla con una obediencia indigna, sino para amarla como a su propio cuerpo, con toda bondad y pureza, como Cristo amó a su Iglesia, entregándose y dando la vida por ella [27]. Hasta aquí lo que concierne al hombre. Ahora nos debemos preguntar por el papel que debe jugar la mujer en esta situación. Ya hemos dicho que en cuanto madre, a la mujer le corresponde un plus respecto de la paternidad del varón, pero eso será en cuanto madre. En este estadio inicial previo a la maternidad, lo propio de la mujer es aceptar ese designio de Dios de ser presentada al varón para su reconocimiento y acogida por este. Ese es el sometimiento genuino y radical que la Palabra de Dios pide a la mujer, cuando se la exhorta a que se someta a su marido [28], no en el sentido de servidumbre o sumisión que tantas suspicacias y rechazos provoca, sino en el sentido de entender y aceptar que su vocación de mujer comienza por estar “dentro” del varón. Entender y aceptar que esto es así no como resultado de una cultura patriarcal o machista, sino por disposición divina, y precisamente por eso, no significa desdoro ni rebajamiento de su dignidad de mujer. Cuando esto se comprende, se asume y se vive tanto por el varón como por la mujer, entonces pueden disponerse a recibir conjuntamente la bendición de Dios que conlleva este mandato compartido: “Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla” [29]. Y a gozar con su perfecto cumplimiento. •- •-• -••• •••-• Estanislao Martín Rincón
[1] La coeducación en España parece ser un dogma, contra el que hoy no se alzan sino una exigua minoría de voces. En cambio, en países como Japón, Suecia, Alemania o Estados Unidos la coeducación está siendo cada vez más cuestionada. [2] CASTILLA, B. (1993) La complementariedad varón-mujer. Nuevas hipótesis, p. 78. (Madrid, Rialp). [3] Véase Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Rialp. Madrid 1968, n. 90. Tomado de BLANCA CASTILLA en “La complementariedad...”, nota a pie de página nº 107. Obra citada, p. 79. [4] JUAN PABLO II (1988) Carta apostólica Mulieris dignitatem, nº 18. [5] CASTILLA, B. (2001) “Trabajo, paternidad y maternidad” en Pensar la familia, p. 309. (Madrid, Palabra). [6] JUAN PABLO II (1988) Carta apostólica Mulieris dignitatem, nº 18. [7] BURGGRAF, J. (1999) Mujer y hombre frente a los nuevos desafíos de la vida en común, p. 107. (Pamplona, EUNSA). [8] CASTILLA, B. (1993). La complementariedad... Obra Citada, pp. 81 y 82. [9] En la fecha en que se ultima este trabajo, 23-2-2005, el buscador en español de msn ofrece 15960 entradas y en www.google.es 39600. [10] CASTILLA, B. (2001). Obra citada, p. 305. [11] JUAN PABLO II (1988) Carta apostólica Mulieris dignitatem, nº 19. [12] Mt 15, 22. [13] Mt 15, 25 [14] Mc 5, 23. [15] Citado por CORDES, P. J. (2003) El eclipse del padre, p. 64. (Madrid, Palabra). [16] La misma obra, página 31. [17] La misma obra, página 32. [18] Tomados de CORDES, P. J. (2003) El eclipse del padre, pp. 83 y 84. (Madrid, Palabra). [19] ERIKSON, E.H. (1970). Der junge Mann Luther, p. 143. Citado por CORDES, J. P. Obra indicada, p. 67. [20] BUTTIGLIONE, R. (1999) La persona y la familia, p. 151. (Madrid, Palabra). [21] La misma obra, p. 128. [22] Gen 1, 27. [23] Véase Gen 2, 21-23. [24] Gen 2, 22. [25] VILADRICH, P. J. Apuntes sobre la paternidad en la sociedad contemporánea. Artículo consultado en Internet en www.arvo.net. [26] Idem. [27] Véase Ef 5, 21-33. [28] Idem. [29] Gen 1, 28. | |||||
Para volver a la Revista Arbil nº 90
| |||||